En un contexto global cada vez más interdependiente, las decisiones económicas de las potencias no sólo afectan a sus socios comerciales directos, sino que también repercuten en economías locales de ciudades alejadas de los centros de poder. La fórmula de cálculo de los aranceles impuesta por Estados Unidos a productos importados tiene efectos nocivos para el desarrollo económico de la Ciudad de Buenos Aires. Aunque a simple vista pueda parecer un tema distante de la agenda porteña, lo cierto es que sus consecuencias se sienten en la competitividad de nuestras pymes, en el encarecimiento de insumos y en la fragilidad de los sectores productivos emergentes.
Desigualdad comercial y desarrollo local: el impacto de los aranceles internacionales en Buenos Aires
El impacto de los aranceles impuestos por EEUU sobre las pymes y exportaciones porteñas evidencia la urgencia de una estrategia legislativa local que fortalezca el desarrollo económico sostenible.
-
Dólar: Milei y la lógica detrás de la salida del cepo
-
Créditos: cómo tomar decisiones financieras inteligentes en un mercado cambiante
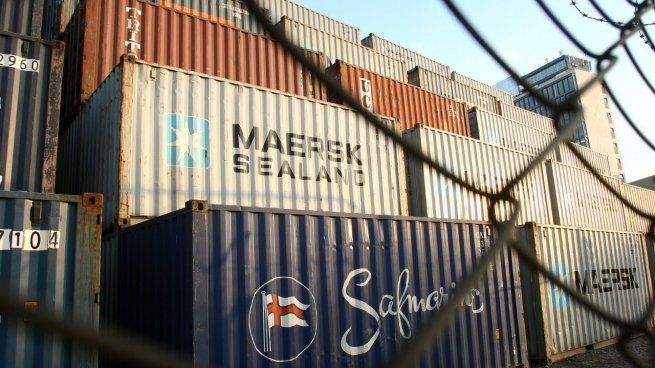
Estados Unidos aplica una estructura arancelaria compleja y a menudo regresiva, donde los productos con mayor grado de industrialización enfrentan menores aranceles que los bienes primarios o con bajo valor agregado. Esta lógica, pensada para proteger ciertas industrias locales, termina siendo particularmente perjudicial para países exportadores como Argentina, y en especial para las cadenas productivas que se desarrollan en grandes centros urbanos como nuestra ciudad. Empresas del sector tecnológico, diseñadores industriales, fabricantes de alimentos elaborados y hasta cooperativas que comercializan productos sostenibles, se enfrentan a un esquema que castiga la innovación y desalienta el agregado de valor.
Por ejemplo, según datos de la Oficina del Representante de Comercio de los Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés), el arancel promedio aplicado a productos agrícolas procesados provenientes de América Latina ronda el 15%, mientras que, para ciertos bienes tecnológicos fabricados en países desarrollados, como microchips o insumos médicos, los aranceles bajan al 1% o incluso se eliminan. Esta asimetría reduce la capacidad de nuestras empresas para competir y pone un techo al crecimiento de sectores estratégicos de la economía porteña.
La Ciudad de Buenos Aires, con una matriz económica intensiva en servicios y conocimiento, se ve especialmente perjudicada. Según el Observatorio de la Ciudad de la UBA, más del 70% de las exportaciones porteñas están vinculadas a servicios profesionales, creativos y tecnológicos. Muchos de estos servicios —como software o contenidos digitales— dependen del acceso a hardware, licencias, insumos específicos o relaciones comerciales con empresas de base tecnológica ubicadas en Estados Unidos. La aplicación de aranceles indirectos o restricciones normativas encarece estos vínculos y hace menos viable el desarrollo de nuevas iniciativas locales.
Además, muchas pymes porteñas que intentan exportar productos con valor agregado —desde alimentos gourmet hasta maquinaria ligera— se enfrentan a un doble obstáculo: por un lado, deben sortear las trabas propias del comercio exterior argentino, y por otro, lidiar con un sistema arancelario internacional que las castiga por intentar subir en la cadena de valor. En 2023, sólo el 7,8% de las exportaciones porteñas fueron bienes (el resto, servicios), según datos del Ministerio de Desarrollo Económico de la Ciudad. Esto evidencia una debilidad estructural que se agrava con estas políticas comerciales externas.
Frente a esta realidad, es urgente pensar respuestas desde la política local. Aunque las relaciones internacionales y los acuerdos comerciales son competencia del Estado nacional, desde la Legislatura porteña pueden impulsarse medidas para fortalecer la resiliencia económica de nuestras empresas y reducir su vulnerabilidad frente a estas condiciones externas.
Una primera línea de acción legislativa debería centrarse en la creación de un fondo de compensación para pymes exportadoras de alto valor agregado, financiado a través de convenios público-privados. Este fondo podría subsidiar parte de los costos que genera el acceso a mercados internacionales con estructuras arancelarias adversas. En paralelo, se puede promover un régimen de incentivos para consorcios de exportación entre pymes, que les permita compartir logística, inteligencia comercial y asesoramiento legal frente a barreras internacionales.
Otra medida posible sería la creación de un “observatorio arancelario” porteño, que releve de manera sistemática cómo afectan las políticas comerciales de terceros países a las actividades económicas de la Ciudad. Esta herramienta permitiría generar evidencia y orientar tanto decisiones locales como recomendaciones al Poder Ejecutivo nacional.
Resulta fundamental también profundizar la articulación con universidades, centros tecnológicos y cámaras empresariales para fomentar la sustitución de insumos importados por desarrollos locales. Cada componente que podamos producir aquí es una barrera menos frente a la volatilidad del comercio global. Convertir la adversidad en oportunidad requiere visión estratégica y voluntad política.
No se trata de caer en un repliegue económico, sino de asumir que la inserción internacional debe ir acompañada de políticas locales que amortigüen sus efectos negativos. Buenos Aires tiene la capacidad y el talento para crecer incluso en contextos adversos. Lo que falta, muchas veces, es un marco normativo que acompañe con decisión ese potencial.
Exdiputado en la Legislatura de la ciudad en dos oportunidades, actualmente preside el Partido de las Ciudades en Acción y es candidato a diputado por la alianza Buenos Aires Primero – PRO.












Dejá tu comentario